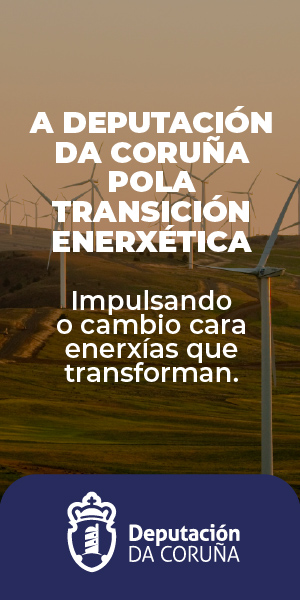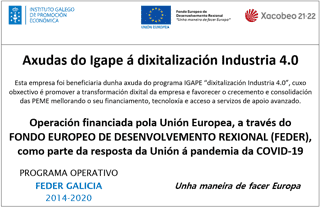La importancia patrimonial que tienen en Galicia los castillos y los pazos, ambos representativos de distintas etapas de nuestra historia, es enorme y los problemas que plantea su conservación no son pequeños. Al margen de los avatares propios de las familias nobles que los construyeron, los castillos poseen una historia común. Surgen en el siglo XIV como construcciones defensivas, no tanto contra el exterior sino en el contexto de una sociedad en la que cada familia noble busca afianzar su poder con respecto a las demás, y todas con respecto a la monarquía, en un continuo enfrentamiento fratricida.
Era preferible su asentamiento sobre roca viva, lo que imposibilitaba el derribo de la muralla mediante minas, es decir, excavando túneles con entibado de madera que al ser prendida provocase el hundimiento de los cimientos. A estos castillos, como el denominado castillo de Andrade, se les llamaba roqueros, y la única forma de tomarlos era mediante el hambre. Incómodos, fríos, inhóspitos, todos con unos elementos comunes, no eran viviendas particulares. Los habitaba un alcaide con una guarnición que controlaba el territorio circundante.
Pronto el pueblo los asoció a la arbitrariedad de la justicia nobiliaria y su voracidad de hacerse con el excedente generado por el pueblo llano o con la indefensa propiedad eclesiástica, lo que hizo que fuesen el blanco de las revueltas Irmandiñas. En la segunda revuelta (1467-9) se dice que fueron derrocadas más de 150 fortalezas o torres. Pero fueron los Reyes Católicos, empeñados en corregir dichas arbitrariedades y abusos, y en establecer un estado moderno acorde con los nuevos tiempos, los que dieron el golpe definitivo a los castillos que el pueblo consideraba fuente de todos los males.
Las crónicas dicen que, en Galicia, en 1482, los procuradores de las ciudades, villas y lugares pidieron a los Reyes Católicos una ley para que todas las fortalezas roqueras que no fuesen cabeza de merindad, de menos de doscientos vasallos de su señorío, se desmantelasen, tanto antiguas como nuevas. Por entonces los reyes habían mandado a Acuña y Chinchilla al frente de una recién creada Hermandad. Su celo, según el cronista Hernando del Pulgar, derrocó 46 fortalezas, mitificando, de paso, a Pardo de Cela. En un informe de 1603, que transcribe Martínez Salazar, se dice que en Galicia había 76 castillos o torres, 6 deshabitadas o desmanteladas, entre ellas, las de Naraío y Moeche, ambas del conde de Lemos. La de Andrade, de la peña de Leboreiro, construida por Fernán Pérez de Andrade o Boo en 1369 violentando los intereses del monasterio de Sobrado, había sido reconstruida por Diego de Andrade tras la segunda guerra Irmandiña.
Pero para los castillos de Moeche, Naraío y Andrade, que Avelino Comerma estudió en una conocida monografía de 1909, la historia se detuvo al final del medievo. Comenzó un tiempo de abandono, donde no solo jugó un importante papel la continua erosión ligada a la meteorización, sino al hecho de que el sillar labrado tenía un valor económico. Sabido es que las murallas y el foso del castillo de Andrade sirvieron para reedificar la iglesia de Santiago de Pontedeume. Afortunadamente dicho castillo, propiedad de la casa de Alba, gestionado por el Concello de Pontedeume, fue nuevamente reconstruido en 1929, permitiendo recientes intervenciones el acceso a la terraza de la torre, desde la que podemos contemplar una impresionante vista de la ría de Ares.
Una nueva vida fue posible también para el castillo de Moeche con las recientes intervenciones y su Festival Irmandiño, convertido en un centro de interpretación de la famosa revuelta. Más tortuosa está resultando la restauración de Naraío.
¿Y los pazos?
La eliminación de los castillos medievales no supuso la desaparición de la alta nobleza, que supo reciclase convertida en cortesana y urbana y conservar sus bases económicas y sus señoríos jurisdiccionales, no sin el beneplácito de la monarquía. Su vacío en el mundo rural fue ocupado por una hidalguía que utilizó el pazo blasonado como elemento de identidad. Es así como el término pazo (a veces llamado casa grande), de los que hoy están inventariados en Galicia 900 (Vaamonde Lores habló de 5000), aparece tardíamente en la documentación.
Construidos en los siglo XVII y XVIII (a veces junto a antiguas torres) como viviendas estacionales o permanentes bien acondicionadas, fueron realizados por canteros locales anónimos incorporando las formas arquitectónicas de la arquitectura popular, con una débil asimilación de elementos formales reconocibles de los distintos estilos que se sucedieron (incluso de un estilo tan gallego como el Barroco); aunque evidentemente siempre hubo excepciones como los pazos de Allo, Sistallo, Mariñán o Piñeiro (S. Vicente de Caamouco).
Con unos elementos comunes (jardines, capillas, palomares, etc.), ejercieron de centros de explotación de lo que se denominó cotos redondos, pues normalmente estuvieron rodeados de tierras de labor, cuya explotación, de una u otra manera, gestionaron los habitantes del pazo. Las familias que los habitaron acumularon pazos y tierras aforadas, ocuparon cargos en la administración del Estado y en el ejército, se hicieron con títulos de hidalguía, establecieron mayorazgos y se emparentaron entre sí formando complicados árboles genealógicos.
Los vientos revolucionarios que soplaron desde las Cortes de Cádiz arrasaron todo menos con unos edificios que, como sucedió con los monasterios, encontraron un difícil acomodo en un mundo donde, ahora sí, la nobleza, desnortada, se convirtió en un elemento folclórico y en una reliquia del pasado.