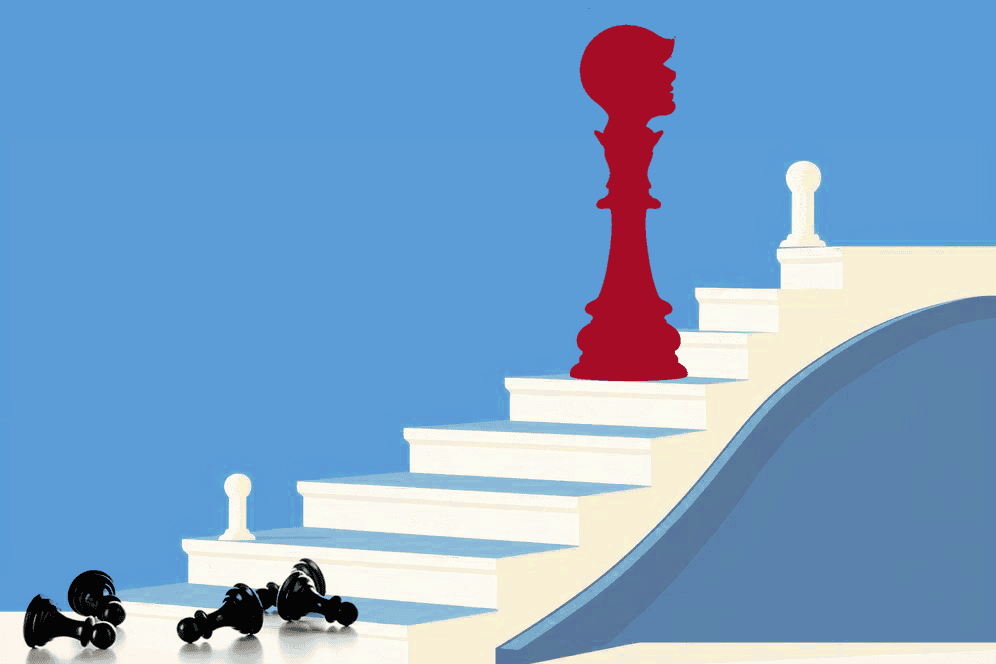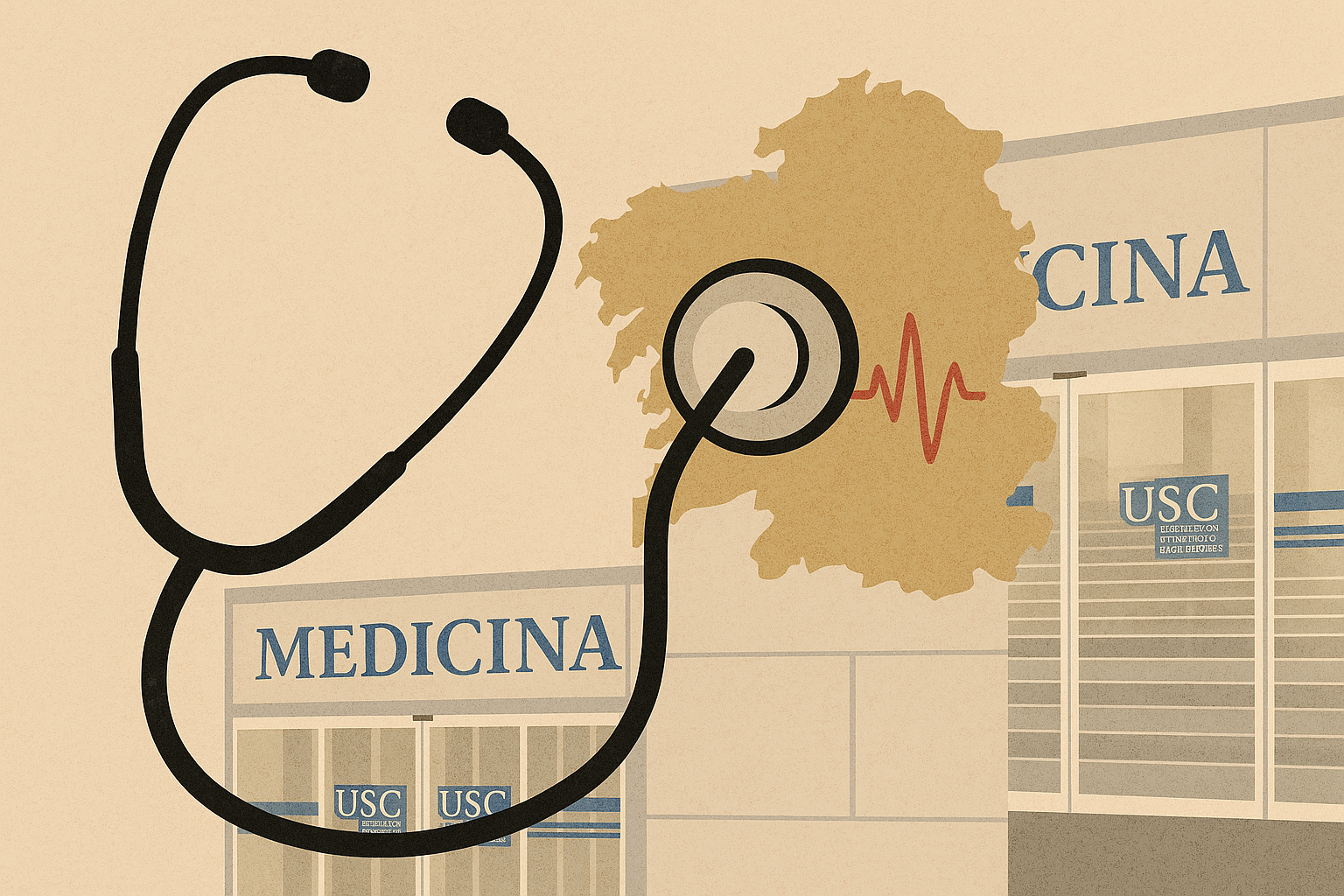Ana Pontón cerró la XVIII Asemblea Nacional del BNG con un recado para la vieja guardia ideológica —sin ser ella una recién llegada a esto de la vida pública—: “No hay nada más revolucionario que llegar al gobierno”. Por primera vez desde que asumió la portavocía nacional, su liderazgo enfrentó una contestación visible. Las candidaturas alternativas de Noa Presas y Gustavo Barcia no llegaron a desafiar seriamente su hegemonía —su lista obtuvo un respaldo del 84%—, pero sí pusieron sobre la mesa un debate latente: ¿hacia dónde debe caminar el BNG? Mientras Pontón insiste en ampliar la base social, acercando el mensaje nacionalista a sectores que hasta ahora no lo veían como una opción viable, otros —que además son los suyos, los de la UPG— prefieren un partido más apegado a sus raíces frentistas y asamblearias. Y así lo hicieron saber en su declaración pública titulada ‘Por un nacionalismo forte e plural a camiño da soberanía’.
Pero, ¿hasta qué punto el BNG puede mantener su esencia mientras se adapta para ser una fuerza de gobierno? Esa es la gran pregunta que sobrevuela el partido. La UPG ya ha advertido sobre los riesgos de caer en un “presidencialismo” que diluya el carácter colectivo del Bloque, una crítica que, aunque minoritaria en esta asamblea, resuena entre los sectores más ortodoxos del nacionalismo gallego. El camino hacia 2028 no será sencillo. Para gobernar, el BNG no solo necesita sumar votos; también debe construir un discurso que convenza a una sociedad gallega diversa y, en muchos casos, escéptica respecto al nacionalismo. Esto implica abandonar las trincheras de la comodidad ideológica para lanzarse a una batalla política que requerirá tanto determinación como flexibilidad.
Este choque no es solo ideológico; es estratégico. La UPG, que ha sido el núcleo ideológico del BNG durante décadas y también la argamasa que lo ha mantenido unido en sus peores momentos, teme que el pragmatismo diluya la esencia del partido, transformándolo en una fuerza más electoralista que ideológica. Para ellos, abandonar la centralidad de la soberanía supone un riesgo existencial. En el corazón de cierto nacionalismo resuena aún el eco de batallas antiguas, donde la denuncia alza su voz más fuerte que la propuesta, y donde las discrepancias se perciben a menudo como enfrentamientos en lugar de oportunidades para el entendimiento.
Pero el mundo —y la forma de hacer política— ha cambiado y Pontón lo sabe. Bajo su liderazgo ha conseguido algo que hace una década parecía imposible: pasar de ser un proyecto en crisis a convertirse en la principal fuerza de oposición en Galicia. Con esa estrategia que algunos han dado en llamar nacionalismo cuqui, Pontón ha logrado atraer a votantes desencantados de las Mareas, socialistas cansados y abstencionistas crónicos. El nacionalismo cuqui es ese que no grita, sino que invita a hablar, que sonríe en vez de fruncir el ceño. Sin embargo, este estilo genera incomodidades en la UPG, que observa con recelo cómo el Bloque abandona las trincheras del soberanismo tradicional para explorar un camino menos épico, pero más útil.
Esta ha sido una estrategia ganadora en términos electorales porque conecta con una Galicia que, más que discursos sobre identidad, demanda soluciones prácticas. Este pragmatismo no es superficial; responde a una sociedad que, como tantas otras, quiere resultados tangibles y propuestas claras. Otros partidos soberanistas en España, como Esquerra Republicana o Bildu, han demostrado que es posible avanzar sin renunciar a los principios, pero adaptándolos a un contexto cambiante. El BNG parece seguir esa senda, aunque no sin resistencias.